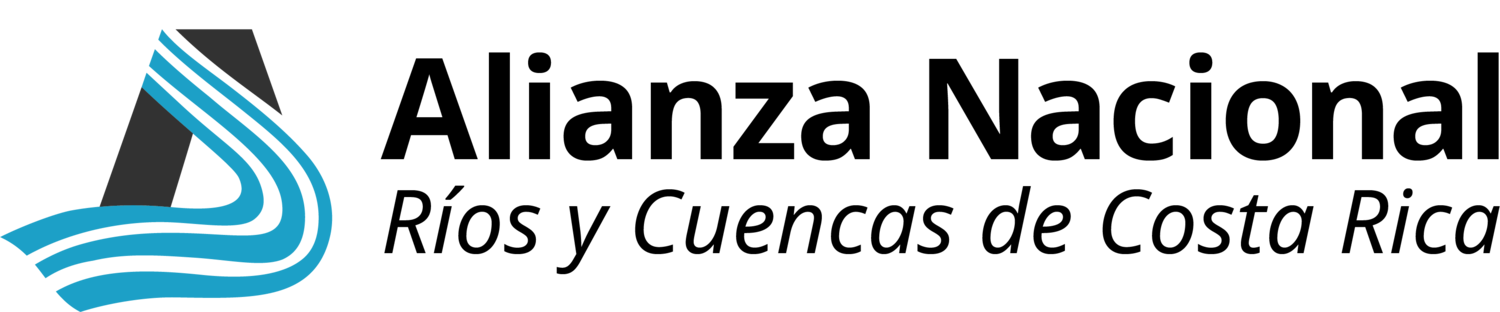Poesía de Juana de Ibarbourou "La Laguna" / Leyenda " Leyenda del agua de oro"
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Poesía, Ríos y Leyendas
laguna1
Juana de Ibarbourou
Nació el 8 de marzo de 1892 en Melo, Cerro Largo (Uruguay).
A los diecinueve años contrajo matrimonio con Lucas Ibarbourou y se radicaron en Montevideo.
Alcanzó el éxito con sus primeros trabajos, en los que aparecían sencillos poemas de ritmos contagiosos, que celebraban el amor y la naturaleza. Su amplia popularidad la hizo merecedora del sobrenombre de Juana de América.
Sus dos primeras colecciones de poemas, Las lenguas de diamante (1919) y El cántaro fresco (1920) le lanzaron a la fama. A partir de entonces publicaría más de 30 libros, la mayoría de los cuales fueron colecciones de poesía, aunque escribió también unas memorias, Chico Carlo (1944), y un libro para niños.
Sus últimos libros de poemas, entre los cuales se encontraban Estampas de la Biblia (1935) y Perdida(1950) muestran una mayor carácter más reflexivo. Oro y tormenta (1956), expone su actitud a la hora de enfrentarse a la vejez y a la enfermedad. Otras de sus obras son: Raíz salvaje (1922); La rosa de los vientos (1930); Los loores de Nuestra Señora y Estampas de la Biblia (1934); Chico Carlo (1944), cuentos autobiográficos de la infancia; Perdida (1950); Azor (1953); Mensaje del escriba (1953); Dualismo, antología; Destino, relatos y Juan Soldado (1971), colección de dieciocho relatos.
Ha escrito también varias obras para niños: Ejemplario (1927), libro de lectura; Los sueños de Natacha (1945). En 1968 publicó un volumen antológico de su producción lírica: Los mejores poemas.
En 1947 fue elegida miembro de la Academia uruguaya, y en 1959 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura otorgado ese año por primera vez.
Juana de Ibarbourou falleció en Montevideo el 15 de julio de 1979. Fue enterrada con honores de Ministro de Estado en el panteón de su familia en el Cementerio del Buceo.
Poesía
LA LAGUNA
La noche es suave y muelle
tal cual si fuera hecha
con los vellones blandos
de alguna oveja negra.
No hay luna. Vago a oscuras
por el campo hechizado.
Huelo frescor de juncos,
de sauces y de álamos.
Voy junto a la laguna,
¡oh misterio del agua!
El agua es un ser vivo
que me contempla y calla.
La laguna, esta noche,
parece pensativa.
Mi alma se alarga a ella
como una serpentina.
¡Cuánto me gusta el agua!
¡Cuánto me gusta el agua!
Hacia ella se inclina
cual un junco mi alma.
Acaso, en otra vida
ancestral, yo habré sido
antes de ser de carne,
cisterna, fuente o río...
La Leyenda
Leyenda del agua de oro

La primera expedición de conquistadores llegaba a nuestra región: grandes extensiones de tierra ofrecían su belleza natural a los ojos cansados. La cordillera exponía el maravilloso espectáculo de sus cumbres nevadas, destacándose sobre el fondo celeste del cielo puro. Allí los expedicionarios pasaron la noche, dispuestos a proseguir en cuanto el amanecer apareciera.
A la mañana muy temprano ya estaban listos para continuar el camino, pero ahora descansados descubrieron la belleza del paisaje. La región estaba habitada: allí vivían en paz varias familias indígenas. Los expedicionarios entrevistaron al Cacique que gobernaba esa tribu. El Cacique de alta talla y buen aspecto, vestía una túnica larga con guardas de colores, y se cubría con un manto de cuero. El Cacique les permitió a los expedicionarios que se instalaran en sus dominios. La instalación les ocupó varios días, pues las costumbres y viviendas de los indígenas, diferían por completo de las de los españoles. Sus viviendas eran grandes, bajas y construidas semienterradas, entrando en ellas como si lo hicieran a un sótano.

El jefe expedicionario, intrigado ante esta forma de construcción, interrogó al Cacique, quien respondió: “Así aprovechamos las cavernas naturales que nos ofrece la montaña, a las que cubrimos con pircas para que resulten más abrigadas. Además, de esa manera suplimos la madera, que utilizamos para cocinar y para protegernos del frío”. Era un pueblo básicamente de agricultores. Cultivaban maíz. Se alimentaban del maíz, de frutas que ofrecían árboles a los costados del río, de animales que cazaban y de pescados. Las relaciones entre los indígenas y los expedicionarios se afianzaban de día en día.
.jpg)
En cierta oportunidad, los indígenas se ofrecieron para guiar a los expedicionarios hasta un lugar cercano, donde abundaban las corrientes de aguas cristalinas en un ancho río. Merced a ellas, el valle de más abajo, al conjuro del riego natural y copioso por canales naturales, se convertía en un sitio de vegetación exuberante, rico en árboles corpulentos. Cascadas rumorosas caían por las laderas de las montañas, yendo a echarse a alguno de los tantos riachos que cruzaban la tierra. Ante tal perspectiva, los expedicionarios aceptaron complacidos la invitación. Así cruzaron valles donde crecían aguaribais, piquillines y acacias, perfumando el aire con su aroma; mientras la brisa perfumada de tomillo, soplaba con tanta suavidad que apenas movía las ramas.

Cuando llegaron al sitio prometido, los conquistadores elogiaron la singular belleza del paisaje. Uno de ellos, a quien la larga marcha había dado sed, tomó un cántaro de barro y se dirigió a la vertiente a llenarlo de agua fresca. Los otros se sentaron a descansar bajo los árboles, y a gozar de la tranquilidad que allí se ofrecía. De pronto, fueron arrancados de su abstracción, por los gritos del compañero que se hallaba junto a la vertiente: “¡Milagro, milagro! ¡Hay oro líquido! ¡Vengan!”.

Se levantaron los expedicionarios y corrieron al lugar donde el compañero había hecho el descubrimiento. Atónitos quedaron al llegar: un chorro dorado brotaba de la roca y se deslizaba por un lecho abierto en la tierra, convertido en una corriente que a poco se transformaba en un ancho río de oro líquido. Gritaban: “¡Es verdad! ¡Es oro! ¡Es oro líquido! ¡Es un río de oro! ¡Y sale de una roca! No tenemos más que estirar la mano para recoger todo el que queramos...”.
El que había llegado primero no había podido contener un impulso instintivo, como si quisiera apoderarse de todo el tesoro que surgía de las piedras y corría por el amplio lecho: haciendo un cuenco con sus dos manos, lo llenó del líquido codiciado. Pero la decepción fue grande. En sus manos el líquido dorado era sólo agua pura. Todos quisieron comprobarlo y todos obtuvieron el mismo resultado: era agua pura la que brotaba de la roca, sólo que al correr por un lecho de arena y ser alcanzada por los fuertes rayos del sol, lucía como el oro, dorada y brillante.
Los indígenas, indiferentes al valor del oro, ya conocían el fenómeno, pero nunca lo habían tenido en cuenta, porque para ellos el oro no tenía la importancia que le daban los expedicionarios.