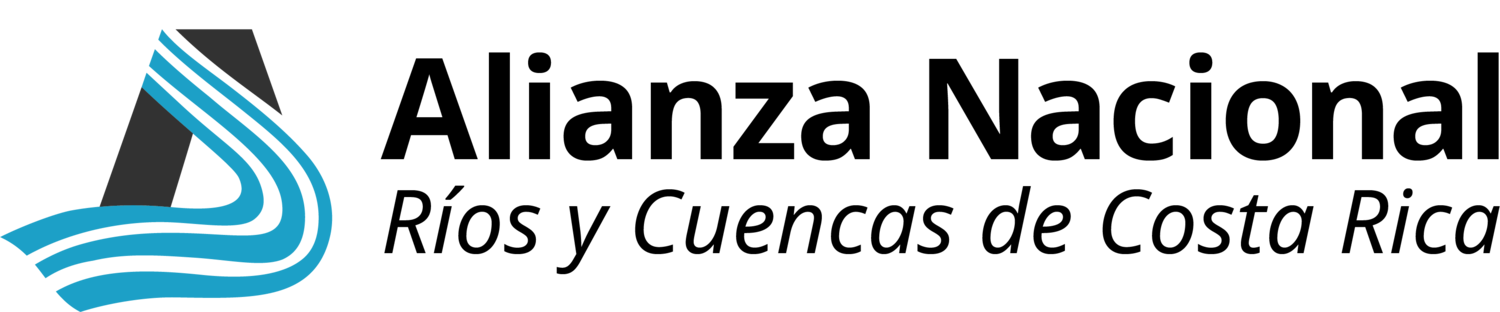"Mucha gente piensa que estoy loco por quedarme": las familias que se resisten a abandonar San Marcos, el pueblo de México casi sumergido bajo el agua
"Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar"
Los ríos y las Comunidades
Oigo gritos. Hortensia Gutiérrez le susurraba a su marido todavía dormido. "Viejito, como que gritan mujeres, matarían a alguien".
En ese momento, una noche de 2009, el pueblo de San Marcos iniciaba una íntima y perenne convivencia con el agua. No estaban asesinando a nadie, pero lo que se escuchaba era la reacción ante un imprevisto previsto.
Un enorme muro de cemento, la presa Picachos a 7 kilómetros de allí, generó lo que algunos decían que iba a pasar, lo que otros negaban y lo que algunos no quisieron ver: inundar tierras, pueblos y gente.
Picachos fue durante años sinónimo de lucha para cientos de familias desplazadas. El proyecto de la presa buscaba garantizar agua potable a la ciudad de Mazatlán -a 55 kilómetros-, generar energía eléctrica e irrigar más de 20.000 hectáreas para agricultura.
Pero entre la falta de fondos y las demandas interpuestas, Picachos todavía no cumple su objetivo.
Lo que sí hizo fue anegar seis comunidades del sur del estado de Sinaloa, en el noroeste de México, cuyos habitantes debieron ser reubicados. No todos quisieron irse.
Esta es la historia de ellos, de los que se fueron a la fuerza y de los que murieron en el camino.
"Oye, hijo de la chingada, está mojado el piso", se sorprendió Gutiérrez, "Ay mi viejito, está entrando agua de la pinche presa". Así Hortensia Gutiérrez y Lorenzo Osuna empezaron a decirle adiós al lugar que los vio crecer y a muchas cosas más.
Cipriano Osuna, Pani, aquí sigue. Nunca pensó en vivir en otro lado porque, de alguna forma, cuidar de San Marcos siempre ha estado en su familia.
Cada día custodia una iglesia sin cura ni fieles, ni bancos pero con alma.
La pinta, la repara, le prende las luces de noche por si alguien pasa en mula porque así se ve más bonita y luego se las apaga cada mañana. "¿Y si nadie la ve? Bueno, pero me voy satisfecho yo. Si no la disfruta otro, ahí se lo dejo de tarea. Yo la disfruto para mí".
Su abuela le contó que, cuando ella era chiquita, su mamá la mandaba a acarrear piedras para los cimientos de la iglesia, la mamá de ella vivía en frente, su padre la renovó cuando se le cayó el techo, su madre participaba en el coro, allí lo bautizaron, tomó la primera comunión, se casó, bautizó a sus hijos y a sus nietos, y cuando toca la fecha de la muerte de su padre, contrata a un sacerdote de un pueblo vecino para que dé misa.
"¿Entonces rajarme?", pregunta sin esperar respuesta bajo un cielo de pinceladas rosadas de donde caen el chirriar de las chicharras y un calor sofocante, "mucha gente piensa que estoy loco por quedarme. No me molesta que lo piensen. No lo quiero ver destrozado, me duele".
Pani, dueño de la única tortillería de la zona, se quedó con su mujer, un par de hijos, su cuñado y una nieta. Lizeth tiene 5 años y cuando corretea despreocupada por la plazuela, que la mitad del año se pasa cercada por el agua, Pani es feliz. De vecinos apenas tiene a Yoya y a Jaimito.
"Mi vida no cambió desde que se fue la gente, vivo muy a gusto aquí, ¿a quién chingados mató la soledad? A ver, dime, ¿que digas: llegó y lo ahorcó la soledad?".
"Como bicho raro"
Yoya se llama María Aura Lamphar y, mientras le cierra la puerta a una de las 35 gallinas que cacarean casi de forma ininterrumpida, recuerda cuando la gente "convivía toda con uno".
"Ahora uno va para allá y lo miran como bicho raro". Allá es el San Marcos nuevo, donde se fueron los casi 300 habitantes del San Marcos original -en total fueron 800 las familias desalojadas de todas las comunidades afectadas-. El viejo está a un kilómetro del nuevo pero aquí los sienten como dos mundos apartes.
"Quién sabe, pero si somos los mismos, no sé, quién sabe. Se fueron para allá y según ellos se mejoraron", comenta Yoya y lanza una carcajada, "nosotros nos quedamos en los ranchos y no nos mejoramos, no nos dio miedo que el agua se metiera ni cuando estuvo feo".
El agua le llegó a menos de 100 metros de la casa y desde entonces se pasa los días respetando una rutina que la mantiene "tranquilita". Se entretiene cuando barre, al regar las plantas, si cose o descose, con la televisión y la Biblia, fregando platos y pegando la barrida.
Pero eso sí, los domingos no hace más que mirar películas mexicanas o de historia, cualquiera menos de terror porque "esas de matazón" no le gustan.
Si Yoya aprendió a entenderse con la soledad, Ramiro a diario pelea contra el tedio. A veces gana, otras tantas no.
Pasó cada uno de los últimos 50 años en alguno de los dos San Marcos. "Sí, me aburro, sí, uno se enfada. Quisiera disparar para otra parte, ver mundo, ver otro paisaje, no ver lo mismo y lo mismo, nos estamos haciendo grandes sin ver nada, y el tiempo va pasando, uno pasa tranquilo porque uno se acostumbra, pero si usted viene explotaría. Se desesperaría de vivir aquí".
Hoy Ramiro Osuna está tranquilo porque el día anterior visitó su casa en San Marcos viejo. Cuando va, le gustaría quedarse, dormir y recordar tiempos pasados. "Viene la nostalgia, sí, viene la nostalgia, y esa es la vida de uno, fíjese, batallando".
Su hijo va todos los días a la casa a regar las plantas, a limpiar los muebles, a mantenerla, porque todo lo de ellos estuvo ahí hasta que la madre de Miro (como se conoce a Ramiro) enfermó unos meses atrás y debieron venir al pueblo nuevo donde hay un centro de salud, la escuela, una iglesia que tampoco tiene cura, una carnicería y tres tiendas, una de las cuales atiende Miro.
En el traspatio se aburren cuatro vacas que salieron en el cine. Durante cinco años aquí filmaron un premiado documental, dirigido por Betzabé García, sobre las familias que se quedaron en ese San Marcos parcialmente bajo las aguas. La película se llama "Los reyes del pueblo que no existe".
San Marcos no dejó de existir, pero es un lugar de aspecto cadavérico, de casas abandonadas e invadidas por los árboles y por una añoranza incrustada en paredes desconchadas.
Es un sitio de calles de arena, en la época seca, y de corrientes de agua, tras la temporada de lluvias. Siempre dominado por el gorjeo constante de un sinnúmero de aves, música de fondo que le aporta un pelo de vida.
"Esta casa era de Rodolfo Tirado, esa de Octaviano Heredia, la de la esquina era de un muchacho que se fue de aquí, la de los pilares verdes era de mi papá".
Lorenzo, el esposo de Hortensia, gira alrededor de la plaza mientras una bandada de cuervos sobrevuela un cielo limpio.
Se mete en medio de escombros, arbustos y paredes derruidas. Y recuerda. "Era grande, muy bonita, mira la estructura que tienen los ladrillos, tiene siete recámaras, un corredor de 12 metros y ahí se ve lo largo que era, llegaba hasta allá. Si le gusta pasar, pase, así la vamos a ver. Es muy duro verlo así. Acá dormía, aquí era la cocina, aquí nacieron mis hijos".
A 500 metros de allí, en la zona del embalse de la presa, yace el panteón abandonado. Lorenzo habla con una voz muy finita, la cabeza cubierta por un pañuelo que mojó en el arroyo.
"El gobierno aquí hizo las cosas muy mal. Todo se va inundar, decían, todo se va a inundar. Asustaban a la gente. La gente quería sacar sus restos. Ahí está un sobrino mío, Armandito se llama. Esa bóveda era de mi abuela, abuela Carlotita".
Lorenzo y Hortensia viven en el puerto de Mazatlán, a una hora de viaje, pero vienen todas las semanas al San Marcos nuevo. Al viejo ella no vuelve porque se le caen las lágrimas.
— "Si ahí parí a mis hijos, qué voy a volver. Hijos de su madre, me arden los ojos de ver cómo quedó mi casa".
— "Es un cambio muy drástico, las tierras que teníamos quedaron inundadas, eran 245 hectáreas, tierras para sembrar, los pocos animalitos que tenía uno se me desaparecieron. Haga de cuenta que sentí que ya no importada nada", interviene Lorenzo.
— "Es duro, diez vacas teníamos y se las llevó el agua".
— "Es una cosa muy dura".
— "Cuando queda todo enterrado, tus ancestros, tu todo, tu historia, queda bajo el agua, es duro. Para poder platicar la historia de la Picachos tienes que poner la mente en blanco para no sentir".
El asesinato de Atilano
La historia de la Picachos es la historia de San Marcos, que también es la historia del asesinato de Octavio Atilano Román Tirado. Murió de tres balazos que dos hombres le metieron en la cabina de la estación de radio Fiesta Mexicana, en Mazatlán. Eran las 10:40 del sábado 11 de octubre de 2014.
Atilano tenía 49 años, lideraba el Movimiento de Desplazados por la Presa Picachos y esa mañana conducía su programa "Así es mi tierra". Las balas le pasaron de cerca a Hortensia, también activista contra el proyecto, y quien, diestra con la guitarra, lo acompañaba ese día para cantar corridos.
"Para mí era como un hermano, yo lo quería mucho", cuenta. Dos años antes lo había acompañado en una marcha a pie desde San Marcos hasta la capital estatal, Culiacán, para protestar por lo que consideraban eran indemnizaciones injustas por haber tenido que irse del pueblo. Ambos pasaron 19 días presos acusados de cortar la carretera.
También organizaron manifestaciones en la presa, chocaron con la policía, les lanzaron gases lacrimógenos y ocuparon la zona turística de Mazatlán.
Hortensia entona aferrada a la misma guitarra negra que llevaba el día que mataron a Atilano y al último rayo de una tarde que empieza a languidecer. Canta sacando para afuera el dolor.
Los sonidos de las cuerdas rasgadas se mezclan con los de las campanas de un par de vacas que deambulan por el pueblo. Lorenzo se suma al mismo tiempo que una brisa corre la pesada carga de un calor acumulado durante todo el día.
Son voces que salen desde casas de entrañas abiertas y corazones desgarrados.
"Voy a cantar un corrido con sentimiento y valor.
Sobre la presa Picachos que fue un gran detonador
de mucha gente valiente, lo digo con emoción,
peleando contra el gobierno por justa indemnización.
Nos sacaron de las tierras con todo y humillación".
La guitarra se calla, pero la magia envolvente de San Marcos se queda colgada de un cielo oscuro junto a una serenidad y a una decadencia que atrapan.
Fuente:
Juan Paullier
BBC Mundo
29 junio 2017